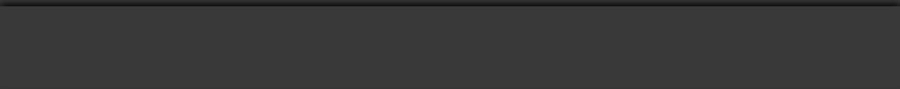De milagro
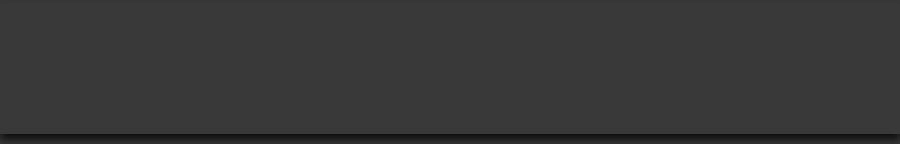



Por: “Pícaro”
-No lo conseguirá -dijo el doctor bajando la voz- Su primo se encuentra muy mal.
-Lo sé, lo sé, pero… se empeña en seguir.
-Mire, háganme caso y quédense unos días aquí. Cuatro o cinco. Después den la vuelta para su pueblo. Ahora vayan a la farmacia y que les preparen este compuesto. Hospédense y mañana venga a decirme cómo sigue.
Tres días después José había recuperado alguna fuerza gracias al descanso, a las medicinas y, según él, a la voluntad del Altísimo.
Durante el resto del viaje casi no comió. La fiebre no bajaba y se pasaba la mayor parte del tiempo adormilado, echado a la larga en los asientos de madera cuando no había pasajeros que los ocupasen, o bien apoyando la cabeza sobre el hombro de su acompañante. De vez en cuando bebía un sorbo de agua con seis gotas que su primo diluía revolviendo con el filo de la navaja. En una de las largas detenciones en una estación se bajó para aliviar su vejiga y asearse mínimamente. Pasaba su brazo derecho sobre los hombros de su primo, e intentaba mantener la vista fija en el horizonte para mitigar el mareo que le provocaba el estar de pie. Al acercarse al edificio de la estación una muchacha de ojos oscuros con pañoleta blanca, vestido del mismo color y cinta azul ceñida en la cintura caminaba del brazo de una anciana. Al cruzarse con ellos esbozó una sonrisa con una ligera inclinación de cabeza. José se detuvo, giró la cabeza y siguió su imagen que se desdibujaba en la distancia.
-¿Te cansas José?
-La has visto ¿verdad?
-¿A quién? –preguntó el primo girándose en la dirección que miraba el cura.
-Era ella.
-¿Ella? ¿Qué ella? Yo no vi a nadie.
-La Señora. Nuestra Señora.
-José, no hay ninguna señora.
-Sí, la que iba con la anciana. ¿No la viste?
-No hay ninguna anciana ni ninguna señora, José.
Así transcurrieron los minutos hasta que decidieron subir de nuevo al tren. El esfuerzo de caminar los pocos metros hasta el vagón hizo mella en el cura y, una vez en el interior, tiró de la manga de su primo y le pasó un brazo sobre los hombros incapaz de caminar por sí mismo. Llegaron al compartimento y José se dejó caer apoyando la cabeza contra la ventanilla. De repente se incorporó en el asiento y con los ojos muy abiertos se dirigió a su primo:
-¡¡Mira!! ¿La ves ahora? Ahí… Ahí… ¿No la ves?
-¿A quién? –Preguntaba su acompañante sin dejar de mirar en la dirección que le indicaban
-¡¡Ahí, hombre…!! Caminando del brazo de la anciana. ¡¡Mira..!! Ahora está mirándonos. ¿No la ves? Es ella. Es Nuestra Señora de Lourdes.
El cura, agotado, se dejó caer de nuevo en un estado de semiinconsciencia con la cabeza sobre el hombro de su primo, mientras que éste le miraba con preocupación.
Al cabo de dos días, y tras agónicos ataques de tos, fiebre delirante y escasa comida, se apearon en la estación de Lourdes. José apenas se sostenía. Llovía y grupos de personas se dirigían al santuario, a poco más de un kilómetro, entre nubes de paraguas y galletas de barro pegadas en las suelas de los zapatos. Pasaba de las cinco de la tarde. El pariente del cura no le consultó. Lo sentó en un banco al resguardo de la lluvia, lo arropó con un abrigo y se dirigió a la ventanilla. Preguntó por un lugar cercano para hospedarse, y tras largos diez minutos consiguió hacerse entender con ayuda de un mozo de estación que chapurreaba un poco español.
-J’ai seulement une chambre Monsieur.
-Mire… No le entiendo. El señor está muy enfermo. Necesita descansar.
-Le Monsieur… Est-il prêtre?
-No, no le entiendo. Una cama… Descansar… Dormir. Él.. –Decía señalando desesperadamente al cura y simulando tos y juntando las manos contra la mejilla en actitud de dormir.
Envíanos tus cuentos o tus recuerdos a: documentacion@vilarmide.net

En la sala contigua José permanecía tumbado en la camilla. Oía vagamente lo que se comentaba en un estado de amodorramiento. En su mente resonaba el continuo traqueteo del tren y sus bruscos balanceos sacudiendo su maltrecho cuerpo contra la ventanilla y el hombro de su primo. Vagones estrechos en los que se mezclaban pasajeros, cestas con patatas, cebollas, una hogaza de pan con la miga endurecida por la zona del corte, y más escasamente un trozo de carne o chorizo. No faltaban gallinas y conejos con destino al mercado, ni la inevitable canastilla de huevos. José había pasado gran parte del trayecto en un duermevelas. En ese estado entre el recuerdo y el sueño volvía a los tiempos del seminario en Oviedo, a las largas jornadas a caballo desde el Navallo, su pueblo, desde el que tardaba dos días en llegar; a sus padres y hermanos y el confortable ambiente en la cocina alrededor del fuego. Regresaba a las noches de polavila y esfoyaza donde los vecinos se reunían, compartían un vaso de vino, noticias, algún que otro chisme sobre los amoríos del momento, y la inevitable historia del hombre que ahuyentó a los lobos que le seguían de noche, tocando la gaita. ¿Se habría terminado todo eso? ¿Habría llegado al final del camino? José sabía que no. Tenía fe.

-Bueno padre, ya le comenté a su primo que debe descansar unos días. Hay una pensión aquí cerca que está bastante bien. Limpia y económica. Díganle a Rosa que van de mi parte y mañana que venga su primo a decirme cómo sigue. ¿De acuerdo?
-Sí. Gracias doctor. Sé que me recuperaré con la ayuda de Dios.
-Y con el preparado que le van a hacer en la farmacia. “A Dios rogando y con el mazo dando” no se olvide.
-Ya, ya… -Dijo el cura esbozando una sonrisa.
Rosa les preparó una habitación con dos camas y José se tumbó sobre las mantas mientras su primo acudía a la botica. Cuando regresó el cura dormía. Decidió entonces acercarse a la estación e informarse de cuánto les faltaba para llegar a Lourdes y si era posible, dadas las circunstancias, que les reembolsasen el importe del trayecto no consumido. Imposible. Lo más que consiguió fue aplazar el resto del viaje para otro día sin cargo adicional.
-¿Ves? Estamos en manos de La Virgen. Todo esto tiene un sentido –Comentó el cura al recibir la noticia- Debemos continuar.
-Yo no tengo esa confianza, José. El médico dice que..
-¿No te das cuenta? –interrumpió el cura- Es una señal para que continuemos.
-José, si te pasase algo… no me lo perdonaría nunca.
-Lo que me pueda ocurrir no está en tu mano. Sólo Dios y la santísima Virgen son dueños de nuestro destino y nos están marcando el camino ¿No lo ves?
El cura se esforzaba por mantener la mirada en la dirección en que las mujeres se habían alejado, pero las imágenes se fundían unas con otras. Su primo miraba con preocupación al párroco y decidió no hacer más comentarios. Empujaron una puerta sobre la que había un cartel desportillado de porcelana en el que se adivinaba en letras azules “Caballeros”
-Bueno -dijo el cura- ahora déjame solo.
-¿Estás seguro? –preguntó el primo después de dudar unos segundos.
-Sí hombre, sí. Estate tranquilo. ¿No ves que si no…? ¡¡Anda, cierra de una vez!!
Amaneció nublado pero sin lluvia. José tosía desde hacía un buen rato aunque la fiebre parecía haberle dado una tregua. Al poco se abrió la puerta y apareció su primo con un envoltorio de periódico en la mano.
-¿Ya estás despierto?
-No me enteré de cuándo te fuiste.
-Anda, come algo. Se llama “cuasán” –dijo desenvolviendo el bollo que traía en la mano
-¡Dios te lo pague! Me encuentro mejor. El dormir en una cama me reconfortó. Tú estarás molido.
-¿Yo…? Yo estoy bien.
Imagen de la Virgen de Lourdes donada por el párroco Don José Gómez Acebedo a la iglesia de San Salvador de Vilarmide

Cerró, pero permaneció del otro lado atento a cualquier indicio de anormalidad. Estuvo así unos minutos hasta que:
-¿No estás pegado a la puerta eh?
Se alejó. Se dirigió a la ventanilla a interesarse sobre cuánto tiempo estaría detenido el tren y cuánto faltaba para llegar. Veinte minutos. Había tiempo para acercarse a la cantina. Del tiempo para el destino no le podían decir. Dependía del resto del tráfico en las líneas. Había retrasos y debían esperar en las estaciones el cruce con otros trenes. Volvió sobre sus pasos y encontró al cura apoyado en la pared bajo el reloj de la estación.
-¿Qué? ¿Cómo estás? Faltan veinte minutos todavía. ¿Te apetece un café?
-Algo tendremos que hacer.
José se cogió del brazo de su primo y avanzaron trabajosamente hasta la cantina de la estación.
-Para mí una manzanilla. Tú toma lo que quieras. Y toma, paga que bastante haces. Nunca te lo agradeceré lo suficiente.
-¡Ah! Todavía te quedan cuartos –Bromeó el pariente.
-No sé lo que queda, pero para esto dará. ¿Cuánto cobró el médico?
-Bueno hombre… Eso es lo de menos. Ya arreglaremos.
-Cuando volvamos te voy a hacer un buen regalo.
-El regalo es que sanes.
-Si la Santísima Virgen quiere, no hay duda.
José permanecía callado con la mirada hacia el andén mientras tomaba sorbos de manzanilla entre soplido y soplido. Su primo pasaba las hojas de un ejemplar sobado del ABC. Se detenía en las fotografías y leía trabajosamente algunos titulares.
-¿Éste es el rey? –preguntó señalando una fotografía en la que aparecía un militar de bigote rodeado de varias autoridades uniformadas
-Sí. –Respondió el cura después de leer el pie de página- Su majestad Alfonso XIII junto al general Primo de Rivera y otros jefes del ejército.
-¡¡Qué serios eh!! Deben gastar pocas bromas.


-Ah, oui… Il est malade. Reposer.
-Sí, reposar, sí.
-Venez avec moi.
La dueña de la pensión echó a andar y les hizo gesto para que la siguiesen. Abrió una puerta tras la cual se adivinaba una estrecha habitación con una cama. Una pequeña ventana con las cortinas corridas apenas dejaba pasar un poco de luz.
-Un lit seulement, Monsieur. Je n’ai plus qu’un lit.
El primo señaló la cama y mostró dos dedos.
-No, Monsieur. Un lit seulement, et je n’ia plus chambres.
-No creo que tenga más camas –Dijo el cura.
-Pardon… êtes-vous prêtre?
-No comprendo señora.
-Prêtre… -Dijo la posadera señalando el alzacuello y juntando las manos en señal de oración.
-Ah… Sí.
-Bon, que Dieu l’accompagne. Bon chance.
-Gracias. Igualmente.
-Il y a plus de couvertures dans l’armoire. –Dijo abriendo el armario y señalando varias mantas dobladas en un estante- La salle de bain est au fin du couloir. Venez avec moi, Monsieur. –Dijo dirigiéndose al primo- Venez!
-Nos arreglaremos José. No te preocupes.
La dueña de la pensión se retiró seguida del acompañante mientras el párroco se estiraba lastimosamente sobre la cama. Una puerta al final del pasillo conducía a un pequeño aseo. Una estrecha ventana, casi un tragaluz, iluminaba lateralmente un lavabo con los anclajes de la pared oxidados. A su lado una toalla colgaba de un clavo por un lazo cosido en uno de sus vértices. Un retrete con el interior picado completaba, bajo una cisterna goteante, el equipamiento del cuarto.
-Voilà, Monsieur.
-Sí. Está bien.
Ya de vuelta en la habitación sacó las mantas del armario y las extendió en el suelo; abrió la maleta, cogió una botella y se dirigió al aseo; la llenó de agua y regresó. Contó seis gotas del frasco y acercó el vaso al cura. Éste bebió haciendo una mueca de disgusto frente al sabor. Cerró los ojos y se durmió.

Tras el desayuno y pagar la pensión se dirigieron al destino de su viaje. Tardaron casi una hora en recorrer el escaso kilómetro que les separaba del santuario. A medida que se acercaban los ojos de José iban recobrando brillo. La respiración se hacía cada vez más rápida y el pulso se aceleraba con la visión de la basílica. Había una gran cola para acercarse a las balsas de agua que manaba de la gruta. Ancianos con muletas, tullidos, ciegos, mudos, niños y adultos. Negros, chinos, hindúes… Un sinfín de razas nunca vistas por aquellos dos hombres se mezclaban entre monjas, curas y gendarmes.
Les llegó el turno. Dos hombres y una monja ayudaban a los peregrinos a sumergirse en las balsas. José, auxiliado por su primo, se despojó de la sotana y los dos hombres lo cogieron por las axilas. El corazón a mil. Al contacto con el agua un tremendo escalofrío recorrió las piernas del cura. Luego, al sentarse, un hormigueo subió por su vientre y alcanzó su pecho. Exhaló un gemido y permaneció unos segundos con los ojos cerrados. Pidió con gestos que lo soltaran y ante la atenta mirada de su primo sumergió la cabeza. Instantes después emergió dando un grito. Su primo se apresuró a cogerlo pero los ojos de José no eran los mismos. Ni su sonrisa, ahora risa, tanto tiempo ausente. Rechazó suavemente la mano que se le tendía, y ante la atónita mirada de los presentes, se incorporó él solo.
-¡¡Te lo dije!! ¡¡Te lo dije!! ¡¡Gracias Dios mío!! ¡¡Gracias Señora!! ¡¡Gracias Señora!! ¡¡Gracias Santísima!! – Y se echó a llorar.
No era un domingo cualquiera. Vilarmide estaba lleno de gente. De los pueblos de la parroquia habían acudido todos los vecinos y de los alrededores había, al menos, uno de cada casa. La “cortiña do cura”, el pequeño prado delante de la casa rectoral, estaba repleta de gente y en la iglesia faltaba aire para todos los congregados. La imagen de La virgen de Lourdes estaba siendo colocada en el altar. José Acebedo, párroco de la iglesia San Salvador de Vilarmide, y su fiel primo sonreían mientras situaban la imagen en la peana central. Se cumplía la promesa y en muchos corazones los latidos golpeaban a ritmo de milagro.